Una de esas citas manoseadas y de incierto origen, atribuida generalmente a Jorge Luis Borges, define a la perfección lo que un enemigo puede hacer por ti: «Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos». La rivalidad sirve para sacar lo peor, y lo mejor, de cada persona y es uno de los grandes motores de la historia. A ningún gran personaje histórico le ha faltado una némesis con mismo renombre, hasta el punto de que es posible calcular la trascendencia de algunos personajes a través de quienes fueron sus enemigos más íntimos.
Joseph Cummins, especializado en historia militar y política de Europa y Estados Unidos, analiza en su nuevo libro, ‘Grandes rivales de la historia: cuando la política se vuelve algo personal’, editado en España por Arpa, algunos de los choques más memorables del pasado.
Una variada muestra a lo largo de los siglos, de Julio César contra Pompeyo a Kennedy contra Nixon, de peleas políticas y militares que han cambiado el mundo y, por supuesto, a los implicados en el pulso. Y es que, por definición, cada duelo al sol tiene un ganador y un perdedor, o como mínimo a alguien que ríe el último.
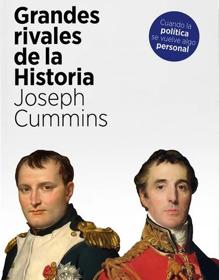
Corso contra británico
Cummins relata estas pugnas de carácter personal con una narrativa ligera y repleta de datos curiosos. Por momentos el ensayo parece una novela, pero algunos capítulos flojean en la solidez historiográfica debido a la lógica dificultad de escribir un libro tan variado en cuando a periodos. Es el caso del capítulo sobre los dos únicos españoles estudiados, Diego Almagro contra Francisco Pizarro, que cuenta con todos los tópicos nuevos y viejos sobre los malvados conquistadores, «hombres que sembraban el odio y la traición allí por donde pasaban», en palabras de este historiador.
Por lo contrario, entre los capítulos más deliciosos está el dedicado al choque de Napoleón Bonaparte contra Wellington, que protagoniza la portada del libro en España. Bajo la idea de lo parecidos y a la vez lo sumamente diferentes que eran, Cummins analiza la relación de estos dos genios de los campos de batalla sobre una rivalidad que se fue más allá de los focos. Wellington no se conformó con derrotar a una versión menguada y desmoralizada de Napoleón en Waterloo, batalla donde, según el británico, no elaboró «estrategia alguna; se ha limitado a avanzar a la vieja usanza», sino que también se acostó con dos de las amantes del corso como queriendo reafirmar su dominio, llenó sus residencias de trofeos napoleónicos para jactarse de su triunfo y se pasó años injuriando a su rival.
«Toda la vida civil, política y militar de Bonaparte fue un fraude», escribiría Wellington cuando los cañones ya estaban fríos. «Wellington es un cobarde. Actuó atenazado por el miedo. Tuvo un golpe de suerte y sabe que la fortuna nunca sonríe dos veces», contestaría el corso, quien a su muerte dejó diez mil francos en su testamento para un hombre que había intentado asesinar al británico. Curiosamente, si Napoleón pudo salvar la vida en Waterloo fue porque Wellington convenció al general prusiano Blücher, de carácter explosivo, de no fusilar allí mismo al que fuera emperador de los franceses.
Más allá de Waterloo
Ambos se conocían íntimamente desde la campaña en España, donde Wellington con pocos hombres había sacado de quicio, con la inestimable ayuda de las guerrillas españolas, a los grandes generales de Napoleón. Allí no llegaron a cruzar espadas, pero ambos quedaron marcados. Junto a la herida rusa, la úlcera española derrumbó el prestigio de Napoleón y le condenó al exilio en la isla de Elba, mientras que para el general británico supuso un gran salto en su escalafón militar. Nombrado duque y recompensado con miles de hectáreas por la Corona, Wellington fue enviado como embajador a la corte real de París en agosto de 1814. No obstante, como recuerda Cummins en el libro, los asesinos leales al emperador exiliado persiguieron al diplomático británico por todo el país y le obligaron a buscar un destino más plácido.
Wellington se encontraba en el congreso de Viena determinando el futuro político del continente cuando fue informado, en la primavera de 1815, de que Napoleón había vuelto triunfante de Elba y había logrado convocar un ejército de fanáticos a su figura. «El demonio ha sido desencadenado», escribió un diplomático austriaco. Sin apenas tiempo de quitarse el traje de baile (acudió a Waterloo con una levita gris), Wellington se puso al frente de 68.000 hombres que, tras unirse a las fuerzas igual de numerosas del prusiano Blücher, salieron a la caza del gran corso. En un primer encuentro con Blücher en Ligny, Napoleón demostró que seguía en forma con una victoria pasajera, pero en los alrededores de la aldea belga de Waterloo toda su suerte se gastó de golpe y porrazo.

Napoleón acudió a la batalla sin haber estudiado en detalle la forma de actuar de Wellington, al que denominaba con desdén «el general cipayo» por su carrera previa en la India. Desconocía lo mucho que al británico le gustaba combatir en primera línea y cuánto había estudiado previamente el terreno para colocar a sus unidades en buenas posiciones defensivas, lo que era su especialidad. No es por tanto de extrañar, si a todo esto le sumamos la superioridad numérica de la coalición, la gran derrota del viejo corso, que a causa de un ataque de hemorroides no pudo subirse a su caballo y dirigir la contienda en primera línea, como siempre hacía.
Napoleón murió veinte años antes que su rival y, al menos para la posteridad, logró más fama que el británico
El corso observó cómo fracasaba el asalto directo de su ejército sobre un campo totalmente embarrado desde su tienda de campaña, apesadumbrado y convencido de que la fortuna le había abandonado mientras se daba baños para paliar el dolor y permanecía medio adormilado por el efecto del láudano. No fue por ello más suave su caída. Ese día huyó del campo de batalla dejando a su espalda más de 40.000 muertos de ambos bandos. Fue arrestado y enviado a la isla de Santa Elena, al sur del Atlántico, cuando trataba de refugiarse en América.
Napoleón murió veinte años antes que su rival y, al menos para la posteridad, logró más fama que el británico. Para su tiempo, en cambio, Wellington apareció como el gran ganador de la partida, el hombre que no solo ganó en batalla a base de simplicidad (en sus tácticas) y cautela, sino que iba a participar como primer ministro de Gran Bretaña en la configuración de Europa al tiempo que su archienemigo se pudría en una isla perdida de la mano de Dios. A pesar de esta enemistad íntima, Napoleón y Wellington nunca se conocieron personalmente.




