Edulcorar los cuentos infantiles no es recomendable. Priva a los niños de la estimulación de la fantasía, de la comprensión de ciertas emociones e, incluso, de la inspiración para descubrir soluciones
Por Marta Rebón/El País
ERASE UNA VEZ un lobo vegano que no engullía a la abuela, tres cerditos que se dedicaban a la especulación inmobiliaria y una diseñadora llamada Gretel que trabajaba de camarera en Berlín. No debería sorprendernos que los cuentos tradicionales se adapten a los tiempos. Han sido sometidos a alteraciones en el proceso de transmisión, oral o escrita, a lo largo de los siglos con el fin de adecuarlos a los gustos de cada momento. Tomemos, por ejemplo, Caperucita Roja. En 1697 —cuando se plasmó por escrito—, Charles Perrault le añadió una moraleja, con el fin de prevenir a las niñas respecto a las intenciones perversas de los desconocidos. Algo más de un siglo después, los hermanos Grimm dulcificaron la trama del cuento y lo coronaron con un final feliz. Si a la Caperucita Roja del siglo XVII la devoraba el lobo, no sería de extrañar que la actual reprendiera a la fiera por su actitud sexista cuando la abordase en el bosque. La fuerza del cuento, no obstante, radica en que habla con el lenguaje de los símbolos y en que nos invita a explorar la oscuridad del mundo, la cartografía de los miedos, tanto ancestrales como íntimos. Por eso nos interpela a todos, también a los adultos. No hay que olvidar que El cuento de la criada, hoy muy popular gracias a la serie televisiva, también se inspira en Caperucita, pues su protagonista se ve frente al espejo “como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja”.
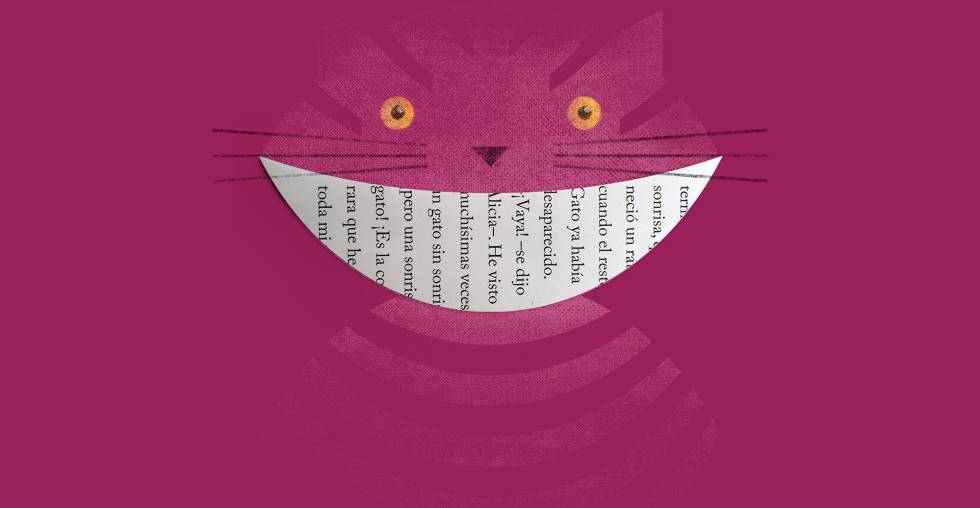 diego mir
diego mir
Cada época tiene sus lobos feroces. Uno de ellos, hoy, es la sobreprotección infantil. Las versiones, actualizaciones o relecturas de los cuentos no deberían estar guiadas por una excesiva tutela de la imaginación de los niños por parte de los padres, una actitud de la cual toman nota la industria editorial y la del entretenimiento, siempre dispuestas a complacer a los potenciales consumidores. La cautela desmedida con el fin de no herir sensibilidades podría llevar a que los cuentos acabaran por convertirse en diversiones inofensivas ambientadas en un mundo sesgado donde no existen las decepciones, el dolor o los conflictos. Si se van suprimiendo opciones, los niños cada vez podrán experimentar menos sus límites. Al edulcorar los cuentos infantiles, se los priva de lo más valioso: el acceso a significados más profundos, la estimulación de la fantasía, la comprensión de ciertas emociones o, incluso, la inspiración para descubrir soluciones. De ahí que Charles Dickens afirmara que “la tolerancia, la cortesía, la consideración por los pobres y los ancianos, el afecto por los animales, el amor a la naturaleza, la aversión a la tiranía y a la fuerza bruta…, muchas de esas virtudes alimentaron el corazón de los niños por primera vez gracias a la enérgica ayuda de los cuentos de hadas”.
La poeta Wisława Szymborska habló de un amigo escritor que propuso una pieza infantil protagonizada por una bruja a unas editoras. Estas la rechazaron. ¿El motivo? Prohibido asustar a los niños. La premio Nobel, admiradora de Andersen —cuyo coraje destacaba por haber creado finales tristes—, nos recuerda la importancia de asustarse, porque los niños sienten una necesidad natural de vivir grandes emociones: “La figura que aparece [en sus cuentos] con más frecuencia es la muerte, un personaje implacable que penetra el corazón mismo de la felicidad y arrebata lo mejor, lo más amado. Andersen trataba a los niños con seriedad. No solamente les hablaba de la gozosa aventura que es la vida, sino también de los infortunios, las penas, y de sus no siempre merecidas calamidades”. Decía C. S. Lewis que hacer creer a los niños que viven en un mundo carente de violencia, muerte o cobardía solo daría alas al escapismo, en el sentido negativo de la palabra.
Los cuentos de hadas nos hablan del miedo, la pobreza, la desigualdad, la crueldad, la avaricia. Por eso son verdaderos
Después de un par de años buceando entre relatos recopilados durante dos siglos, Italo Calvino seleccionó y editó los 200 mejores cuentos de la tradición popular italiana. Al término de esta indagación literaria, sentenció: “Le fiabe sono vere” [los cuentos de hadas son verdaderos]. El autor de El barón rampante había confirmado su intuición de que los cuentos, en su “infinita variedad e infinita repetición”, no solo encapsulan los mitos perdurables de una cultura, sino que “contienen una explicación general del mundo, donde cabe todo el mal y todo el bien, y donde se encuentra siempre la senda para romper los más terribles hechizos”. Con su extrema concisión, los cuentos de hadas nos hablan del miedo, la pobreza, la desigualdad, la envidia, la crueldad, la avaricia… Por eso son verdaderos. Los animales parlantes o las hadas madrinas no buscan confortar a los niños, sino dotarlos de herramientas para vivir, en lugar de inculcarles rígidos patrones de conducta, y estimular su razonamiento moral. Si eliminamos las partes oscuras e incómodas, los cuentos de hadas dejarán de ser esos sorprendentes árboles sonoros que crecen en la memoria humana, como los definió el poeta Robert Bly.






